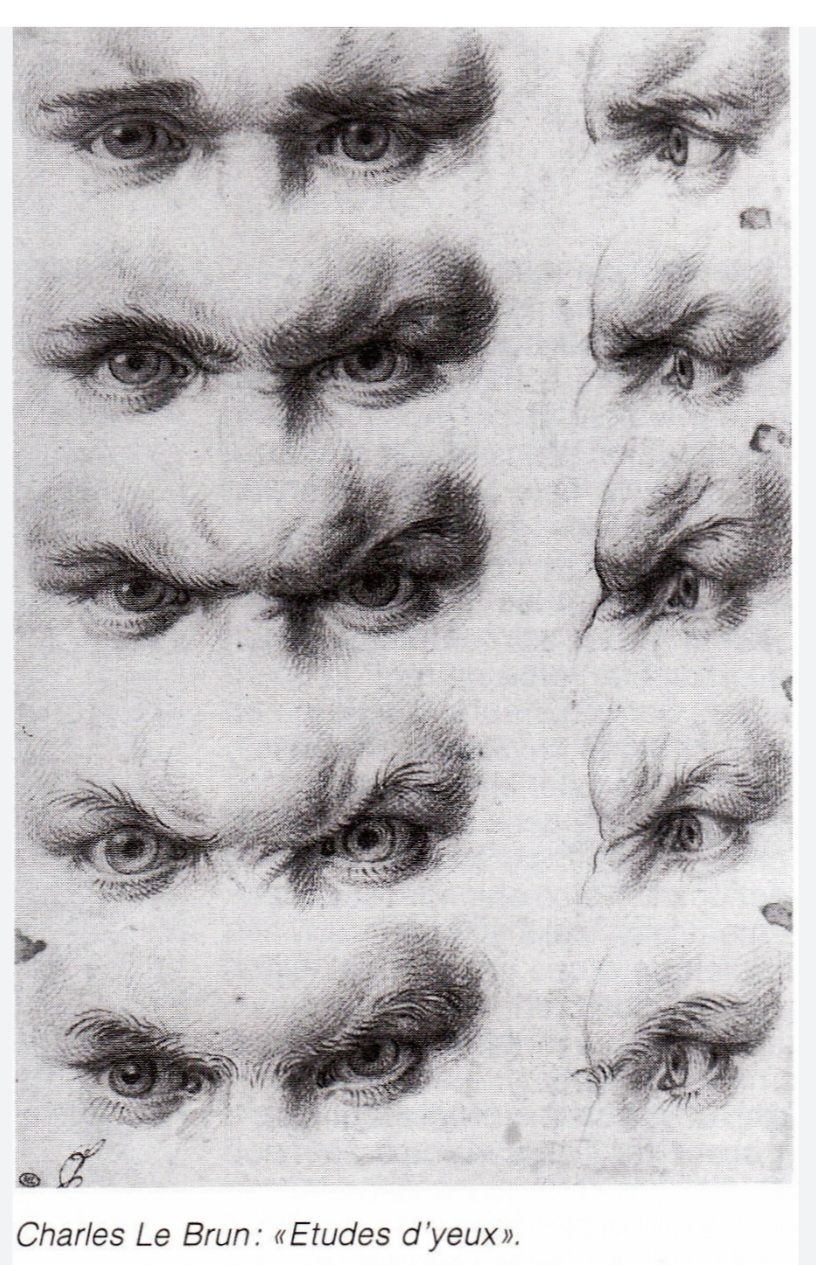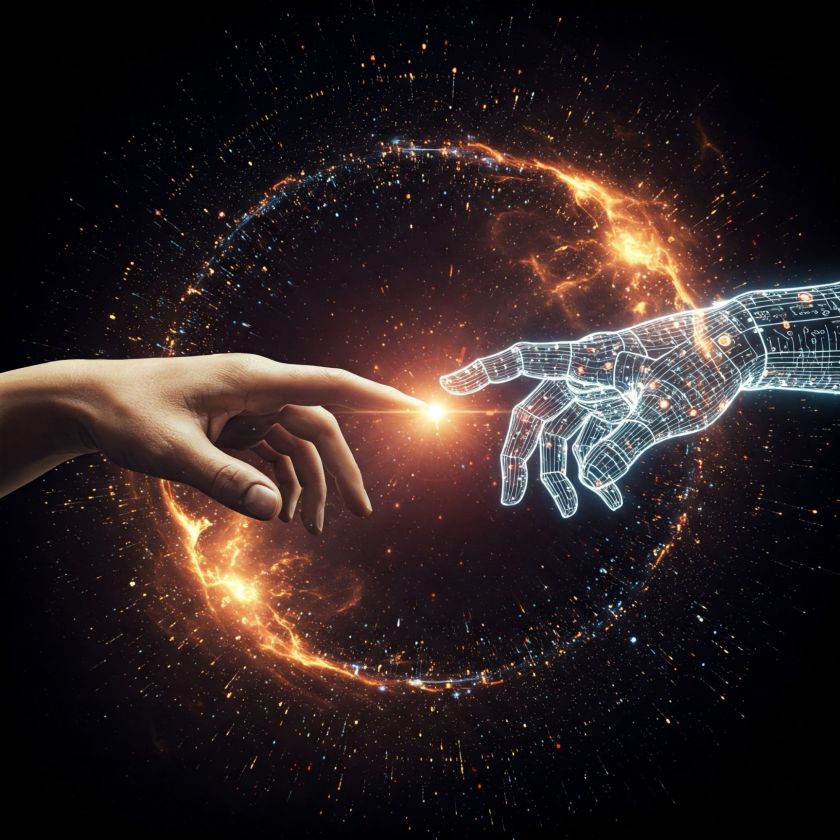Dolor. Tristeza. Llanto. Vacío. Soledad. Ausencia. Añoranza. Desconcierto. Dolor físico. Dolor de pecho, del alma. El cuerpo como un cajón vaciado. El silencio en la cabeza, en las habitaciones, en la vida cotidiana. La falta como una ausencia que cala. Recuerdos como cuchillos afilados azuzando el dolor. La lágrima fácil e interminable.
La Real Academia de la Lengua Española tiene dos definiciones para la palabra “duelo”. Una se refiere a un combate o pelea entre dos personas, a consecuencia de un reto o desafío. La otra definición, la que hoy me ocupa dice, textual: “Dolor, lástima, aflicción o sentimiento”. Y sí, nuestra gente pueblo adentro dice “me dio sentimiento” cuando quiere expresar una tristeza muy honda, que no sabe cómo explicar y que parece abarcar todas las formas posibles del sentir. Una tristeza revuelta con dolor que lo barre todo, como una escoba destructora, como un viento terminal.
También dice la RAE que duelo son las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien y la reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. Luego vienen otras definiciones y usos particulares, incluso un platillo llamado “duelos y quebrantos”, preparado antiguamente para guardar la abstinencia parcial que se decretaba por precepto eclesiástico en los reinos de Castilla los días sábado.
Pensé que hoy me era casi obligatorio escribir algo sobre este tema, porque los últimos quince días han estado llenos de muertos, públicos y privados. La muerte no deja de estar ahí, presente en la vida de todos. La muerte de otros es nuestro constante memento mori. Lo curioso es que, aunque la única certeza que tenemos en nuestras vidas es la de la muerte, hablamos poco sobre ella. Es un tema que evadimos, que nos causa aprensión, que no nos gusta tocar, quizás porque no nos gusta recordar ni que nos recuerden que nuestro tiempo acá es finito, contado y, de remate, una sorpresa fatal. Lo mismo podemos morir niños que ancianos, enfermos o sanos, de súbito o como resultado de un largo calvario de salud. Nunca se sabe.
Los muertos públicos han sido el escritor peruano español Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril, y el papa Francisco, fallecido el 21 de abril. Ambos de 88 años. Ambos amados por unos e insultados por otros. Ambos sometidos a juicios minuciosos sobre sus faltas, sus errores, su no hacer, sus posturas políticas y también lo bien hecho. Con Vargas Llosa, se reavivó la discusión de intentar separar a la obra del autor, de salvar sus libros del fuego mientras se insultaban sus posturas frente a diversos temas sociales. Con el papa fue más o menos lo mismo. Mientras miles enumeraban sus cambios y posturas inclusivas, otras personas decían que no había hecho lo suficiente. Una periodista que respeto escribió artículos sobre cada uno, exaltando al escritor y destrozando al papa. Me quedó claro que, con los muertos públicos, lo que ocurre es que cada quien proyecta en el muerto sus propias creencias y afectos, sin poder ser objetivos ni respetuosos con el dolor ajeno.
Quizás el silencio sería mejor en el caso de estos muertos, si lo único que va a hacerse es insultarlos cuando ellos ya no pueden replicar, cuando nunca se les espetó en público, en su cara. Es parte de las costumbres sociales del duelo. Se exalta sólo lo bueno, se trata de obviar lo negativo, se entierra y es olvidado el difunto, aunque entre corrillos se siga hablando de sus defectos, algo que se impone desde la sentencia del “descanse en paz”. Una expresión que siempre me causa problemas, porque leo entrelíneas un “ya no hablemos de esta persona nunca más”. La condena del olvido. ¡Ay, todas esas frases seudo poéticas o filosóficas, todos esos clichés que inventamos para consolarnos de la muerte!
Hace pocos días hablé con una pareja de amigos. Tuvieron que dormir a su perra, por alguna enfermedad. Comentamos esa pena, esa ausencia, eso que problematiza tanto a los demás como es la pérdida de un compañero animal. Lo poco respetado, lo poco comprendido que es el duelo por nuestros peluditos. Se convive cuatro, diez, varios años con un perro, un gato, cualquier animal. Nos entregan un cariño y una lealtad ilimitadas, a toda prueba. Su muerte nos causa, por supuesto, un vacío emocional enorme, un dolor que no es menor ni de segunda categoría. Merecen todas y cada una de nuestras lágrimas, porque la calidad de su afecto es muchas veces superior al de los humanos.
En esa plática sobre el duelo, comentábamos cómo parece que sólo los hijos, padres y madres merecen ser llorados y dolidos. La sociedad tiene muchos problemas para aceptar que también otros familiares, sanguíneos o políticos, nos pueden doler tanto igual o más. Incomprensible resulta también para muchos el duelo por los amigos muertos. Lo de los amigos vino a cuento porque habían perdido también a alguien, de súbito, por un infarto. Habían hablado pocas horas antes con él. El fallecido se sintió mal de pronto, se acostó en la hamaca y murió.
Eso me recordó a una amiga muy querida y cercana que murió el año pasado. Una muerte que sigo procesando, doliendo, pensando, recordando. Sueño con ella con regularidad. Y en los sueños, como un puente con mi realidad, siempre hay un momento en que la abrazo y le digo que la quiero mucho y que la extraño. Ella me mira en silencio, me sonríe y continuamos lo que sea que estemos haciendo en el sueño.
Pienso que insisto en decirle que la quiero, en sueños, porque me queda la sensación de que no se lo dije o demostré lo suficiente en vida. También me pasa cuando sueño con mi padre, que lo abrazo y le digo que lo quiero. Muchas veces damos por sentado de que otras personas saben que los queremos, que no necesitamos decirlo porque el acuerdo tácito de afecto es un sobreentendido, que lo demostramos en hechos, en detalles. Pero que nos digan un “te quiero”, un “me hacés falta”, un “te extraño”, nunca sobra.
Llorar a nuestros muertos, no importando su relación con nosotros, no es una muestra de debilidad. Por el contrario, es una forma de honrar y reconocer la relación, la profundidad del afecto y la importancia que ha tenido en nuestra vida. El duelo es una forma de amor y de dar las gracias. Sólo dejamos partir con apatía lo que nos es indiferente, en esa despedida definitiva que es el morir.
Solemos vivir nuestros duelos en silencio, en privado, porque no queremos que alguien insulte no sólo la memoria del ser fallecido (humano o animal), sino lo que ese ser significa para nosotros, lo que nos ha dado a nivel fundamental para nuestra vida y formación. Nadie (o casi nadie) puede comprender a plenitud lo que nos significa un escritor, un papa, un amigo, un perro, un gato. Nadie quiere vernos y mucho menos escucharnos durante días, semanas, meses, hablando de la falta que nos hace alguien. Nadie quiere vernos llorar. La sociedad nos exige fortaleza, compostura y actitud positiva. Sonreír y pasar la página, como si nuestros amores, grandes o pequeños, pudieran olvidarse con tanta facilidad.
La muerte no destruye el amor. Ese amor es lo que permanece, ante una partida, como algo fundamental de lo que somos, algo que nadie nos podrá arrancar jamás. Que nos quede esa certeza, aunque lloremos en silencio.
(Publicado en La Prensa Gráfica, sección de opinión, domingo 4 de mayo, 2025. Foto propia).