Uno de los retos que enfrenta quien se va a vivir a otro país es aprender otro idioma. Ese aprendizaje resulta abrumador en muchos sentidos porque al mismo tiempo se están aprendiendo multitud de cosas: se conoce el nuevo espacio que se habita, las costumbres locales, dónde y cómo se solucionan los asuntos domésticos. Se entablan relaciones nuevas, se crean otras rutinas. Este aprendizaje masivo y simultáneo en un entorno desconocido, puede resultar deprimente porque por mucho entusiasmo que se tenga con el nuevo país, nos provoca una desprotección emocional que nos hace sentir torpes. Buena parte de esa sensación pasa por el lenguaje y por la incapacidad de expresarnos de manera efectiva. Pero las dificultades de comunicación no se limitan al aprendizaje de un idioma diferente.
Cuando viví en Nicaragua era inevitable que al hablar se dieran cuenta de que no era nica. “Vos sos extranjera ¿verdad?”, me decían. Siempre me molestó que me llamaran así, porque ser extranjero implica una forma de exclusión: No es de aquí, no pertenece al colectivo, no habla como nosotros, es diferente.
Si iba al mercado y pedía un “güisquil”, las vendedoras no entendían lo que quería decir. Así es que recurría al lenguaje universal: señalar con el dedo lo que quería. Y resultaba que un “güisquil” era un “chayote”, corrección que las vendedoras me hacían con la misma severidad con la que un maestro reprende a un alumno.
Cuando me preguntaban por enésima vez si era extranjera, me reía y decía que no, que era “de aquí nomás, de a la vuelta: soy salvadoreña”. “A pues sí, es extranjera”, sentenciaban. Yo trataba de argumentar, invocando al espíritu de Francisco Morazán, que ser centroamericana no implicaba ser “extranjera” porque somos literalmente vecinos. Pero comprendí que Centroamérica es una noción utópica no asumida por los habitantes de la región y que las fronteras, además de ser geográficas, son mentales. Lo reconfirmé años después, cuando viví en Costa Rica, donde me pasó exactamente lo mismo.
Las fronteras, además de ser geográficas, son mentales.
Aprendí a disfrazar mi forma de hablar de la mejor manera posible. Opté por hablar en un español estándar que fuera comprensible para todos. Me había cansado de explicar no sólo qué significaba cada salvadoreñismo sino también por qué no vivía en mi propio país. Eso implicó aprender los localismos de ambos lugares, para comprender a los demás de la mejor manera posible. Fue casi como aprender otro idioma, porque se aprenden no sólo las palabras sino las sutilezas de su uso.
El que viaja y vive muchos años afuera incurre en un vicio extraño. Quizás, menos que vicio, es un mecanismo de sobrevivencia emocional. Se recuerda el terruño como un ente estático. No nos atrevemos ni a imaginar que el país y que la vida siguen sin nosotros. Pensamos que, a nuestro regreso, todo estará igual: la gente, los lugares y también, el habla. Se nos olvida que la vida sigue, que todo cambia. Pero más importante aún, se nos olvida que el viajero también cambia durante su exilio.
Cuando regresé al país, muchos salvadoreños me preguntaban si era extranjera. El acento de mi hablado se había alterado y limado durante años de vivir fuera, tanto así que mi propio colectivo nacional ya no me reconocía como miembro. Volvía a ser, o mejor dicho, continuaba siendo “extranjera”. Pero las dificultades idiomáticas no terminaron con el retorno.
Aparte del evidente cambio físico en los lugares, cuando regresé a vivir en el país después de veinte años, me di cuenta de que el lenguaje también había cambiado. El español que había aprendido y usado en mi infancia y mi adolescencia se había transformado. Muchas de las palabras que había guardado en mi memoria, estaban en desuso o sufrieron modificaciones radicales.
Una de las transformaciones más evidentes y dolorosas que puedo mencionar como ejemplo es el uso de la palabra “mara”. Cuando niña aprendí que la mara o “la majada” era el grupo de amigos más cercanos, la pandillita del colegio, los cheros del vecindario. Era una palabra cálida, de complicidad y simpatía, muestra suprema de amistad. No cualquiera era de tu mara, sólo los amigos de confianza. Ahora, la sola mención de la palabra mara causa terror. Y hace años que no oigo a nadie referirse a su majada.
También nos hemos visto inundados por términos derivados del inglés. La influencia que tiene dicho idioma en la transformación de los salvadoreñismos es muy fuerte. La dolarización, que nos hizo descartar varias palabras (como chelita o peseta), nos trajo el nacimiento de la “cora”, ante la dificultad colectiva de pronunciar de manera correcta la palabra “quarter”, el nombre en inglés para la moneda de 25 centavos. Por qué no pasó eso con el “dime” (10 ctvs.) o el “penny” (1 ctvo.), no tengo idea.
Cuando las palabras mueren se llevan consigo múltiples recuerdos.
La forma de hablar de un colectivo se transforma cíclicamente porque el habla es un ser vivo, como vivos están sus hablantes. Las palabras cambian de acuerdo a las necesidades de expresión del colectivo. Supongo que para quienes permanecieron en el territorio nacional, estos cambios se dieron de manera sutil y no tan evidente. Simplemente se asumieron las nuevas palabras y las antiguas cayeron en desuso. Pero para los que no vivimos esa continuidad en la transformación del habla, es inevitable la sensación de ruptura o de que nos perdimos de algo que desconocemos. Es una más de las múltiples rupturas interiores que sufrimos los que nos hemos ido.
Se atribuye al poeta griego Homero la creencia de que las palabras que mueren se llevan consigo múltiples recuerdos. Pienso en las palabras que murieron con nuestros antepasados y en cómo cada palabra implicaría conocer su relación con los objetos, la descripción de un momento histórico y de un entorno ya desaparecido.
Allí también hay que buscar la identidad y la memoria, en nuestras palabras muertas, guardianas y tumbas de nuestros recuerdos colectivos.
(Publicado en revista Séptimo Sentido, La Prensa Gráfica, domingo 20 de julio, 2014).
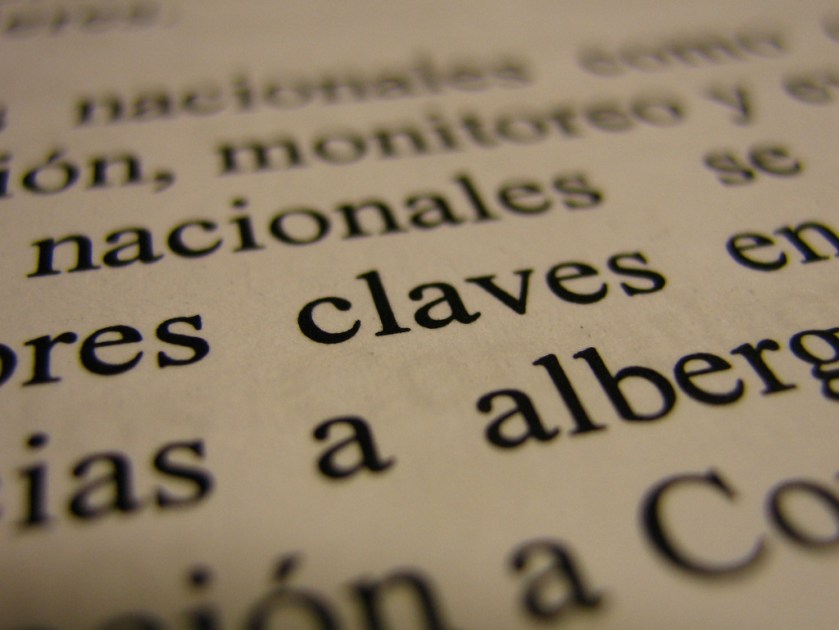
Estimada Jacinta, como inmigrante me identifico con muchas de las vivencias que Ud. expresa en esta nota, pero no concuerdo con algunos de sus ejemplos. Primero, considero un tanto superficial el desestimar la idea de la unidad centroamericana sólo por un par de diferencias lingüísticas. ¿No le parece que la diversidad cultural de Centroamérica es algo mucho más deseable que una sola cultura homogénea y aburrida? Por otra parte, yo mismo suelo emplear la palabra “mara” para referirme a mis amigos y nunca he sentido connotación negativa alguna (claramente “mi” mara no es la misma mara de los pandilleros). También oigo mencionar la palabra “majada” de vez en cuando, definitivamente no a los años, pero creo que la observación relevante hubiera sido que esta es una expresión obsolescente usada más que todo por adultos. En fin, por favor disculpe el comentario abrupto (no soy muy dado a publicar lo que pienso en internet), pero me dio curiosidad conocer su opinión. Saludos cordiales.
LikeLike
Estimado señor Chicas:
en ningún momento he subestimado la unidad centroamericana. Por lo contrario, soy una firme creyente de que debemos impulsarla plenamente. El problema no es, por supuesto, “el par de diferencias lingüísticas” que hay entre nuestros países, sino que es algo mucho más profundo y complejo, algo que tiene raíces culturales que vienen de mucho tiempo atrás y que no voy a meterme a discutir aquí porque sería demasiado largo. Mal que bien, a través de la lengua nos comunicamos, y el hecho de que entre centroamericanos nos llamemos unos a otros “extranjeros” dice mucho (es decir, a un salvadoreño en Costa Rica no le dicen “es centroamericano”, le dicen “es extranjero”. Y ciertamente las autoridades migratorias de aquel país tampoco nos tratan de manera muy fraternal así como tampoco a los nicaragüenses, que son el grupo de mayor migración allá. Créame que vi muchos desmanes de los ticos hacia los nicas y de ahí viene un poco esa noción de que las fronteras las andamos en la cabeza. Aunque claro, también son alimentadas por los políticos, los comerciantes y esas raíces culturales sobre las cuales hay que trabajar para transformar).
En referencia a la palabra “mara”, pues sí, muchos todavía la usamos para referirnos a nuestros amigos cercanos, pero la connotación negativa existe y es real. No puedo evitar escuchar la palabra y pensar en los pandilleros. Pero quizás es un problema de la neurosis cotidiana en la que vivo gracias a la situación de violencia que hay en el país.
En lo personal, desde que volví en el 2001, a nadie le he escuchado decir la palabra “majada”, ni muchas otras que recuerdo de mis tiempos de niña. Por eso hablé de “palabras en desuso”, que quizás todavía alguien en algún lugar las use, pero ya no son comunes y para gente más joven resultan “palabras viejas”. Le digo esto porque esta columna surgió precisamente por un comentario que hice un día de estos, frente a gente de varias edades. Dije “grencho”, haciendo una broma. Hubo un momento de silencio muy raro. Yo pensé “metí la pata”, pero el asunto fue que todos se quedaron pensando en la palabra “grencho”; un muchacho de unos veintipico de años no la conocía y alguien dijo que tenía muchos años de no oírla. Eso me puso a pensar en las palabras que hace años no escucho de manera frecuente.
Para terminar le cuento un lapsus que tuve hoy en el banco. Le dije al cajero que si quería “mi cédula”. El muchacho me quedó viendo y me dijo que no. Después caí en la cuenta que debí haber dicho DUI… La lengua cambia.
Muchos saludos, y gracias por permitirme ampliarle un poco mis ideas.
LikeLike
Gracias por contestar; es realmente un gusto poder conocer su opinión de primera mano. Ahora ya tengo claros los ejemplos que Ud. planteaba en el texto. ¡Saludos de un lector asiduo!
LikeLike
Muchas gracias a usted, por ser lector asiduo y por darme/darnos la oportunidad de este pequeño intercambio. Saludos.
LikeLike
Pingback: Pase a lo barrido. | Qué Joder
Pingback: Las palabras muertas, por Jacinta Escudos | Aut...